Miércoles, 17 de Diciembre de 2025
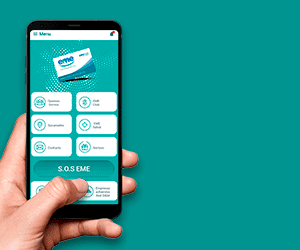


Raúl Barboza “Siempre le escapé a la vanidad”
Jueves, 10 de febrero de 2011
Raúl Barboza “Siempre le escapé a la vanidad”

Con su acordeón y raíces ancladas en el chamamé, este músico se convirtió en una de las figuras argentinas más respetadas en el exterior, incluso merecedor de la distinción más importante de Francia. Un verdadero grande.
Barboza toca el acordeón aun sin el instrumento en las manos. Sus frases, cuando habla, también son melodiosas y van siempre acompañadas con una sonrisa. Guarda una calma poco habitual y cuando uno lo mira desde lejos no podría creer que es aquel mismo hombre el que llevó por todas partes del mundo el ritmo de “Merceditas”, o el que grabó al lado de Cesaria Evora. El mismo hombre que con sólo pulsar las teclas de un acordeón hace saltar las emociones más intensas desde el corazón.
Raúl Barboza, “Raulito” –como le dicen sus colegas–, nació en Junín. Sus padres migraron por separado desde Curuzú, en Corrientes, para reencontrarse en Buenos Aires y fundar así una familia. “Todas las personas están identificadas en primera instancia con la naturaleza, desde el momento en que uno ha sido engendrado y se ha convertido en vida en el vientre de la madre, y el padre que le ha dado sus genes”, explica Barboza.
Sus padres llegaron hablando guaraní, pero nunca quisieron enseñarle esa lengua. “En esa época estaba prohibida la lengua de cualquier etnia y mis padres no me la enseñaron para que no se me pegue al acento, porque yo tenía un mundo en mi familia y cuando entré a la escuela me enfrenté con otro totalmente diferente”, comenta el músico, mientras cuenta que en la escuela no lo invitaban cuando sus compañeros tocaban la guitarra o el piano en algunas fiestas escolares. “En ese momento no me di cuenta, pero claro, ¡yo tocaba chamamé!”.
Desde 1987, Barboza está instalado en Francia y todos los años viene a la Argentina a tocar en festivales o para hacer recitales en solitario, tal como sucede este verano en el Tasso.
–¿Te cuesta mucho irte del país cada vez que regresás a Francia?
–No me cuesta irme porque he viajado siempre. Nunca dejé el país. Le cuesta irse a la persona que se va, y yo viajé, no me fui. ¡Toda mi vida fue viajando! Mi primera gira fue a la Unión Soviética en el ’70, cuando no se podía ir y había que salir a escondidas. Me fui a hacer una gira, mi primera salida, antes de eso, cuando tenía 20 años y ya había dejado mi casa para hacer el servicio militar en forma voluntaria, a los 18 años, porque no quería ser una carga para mi familia. Y antes de eso ayudaba a mi papá tocando el acordeón y juntos éramos el sustento de la familia. Así que a los ocho o nueve años era un joven que me ganaba la vida como un grande. Desde esa época hasta hoy, no he hecho otra cosa que viajar. Nunca dejo nada, no estoy pensando cuando voy a venir, simplemente estoy en un lugar.
–Tu primer acordeón lo tuviste a los seis años. ¿Vos lo pediste?
–Mi papá era músico e hizo como todos los padres: me regaló un instrumento. Si hubiera sido tenista, por ahí me regalaba una pelota de tenis.
–¡Pero él era guitarrista!
–Sí, pero me imagino que pensó: “¡Para qué dos guitarras!”, y le compró un acordeón a un vasco de cerca de casa. Recuerdo que fue a la ferretería y compró cinta aisladora para tapar los agujeritos del cartón del fueye. Con eso aprendí yo solo, mirando a los acordeonistas que venían a casa. Después me mandó a hacer dos instrumentos que fue pagando de a poquito. Uno lo tuve hasta el año ’87 conmigo.
–¿Cómo aprendiste?
–¡No tengo memoria de cómo aprendí! Pero acá no había profesores que me pudieran enseñar ese instrumento. Me imagino que memorizaba e imitaba. Nunca tuve maestro, aunque una vez un señor me pasó algunas indicaciones, algunos secretos de otro tipo de acordeón que le dicen la verdulera. Mi padre me mandaba a estudiar estructura musical, pero nunca pude aprender un instrumento con una profesora. Recién aprendí escritura a los 56 años y ya estaba en Francia, porque no tenía otra manera de comunicarme con los demás músicos, así que me pasaba hasta seis horas estudiando encerrado. Aprendí hasta tener un comportamiento más fértil.
–Es increíble que tocaras desde tan chiquito.
–A los ocho años toqué en el patio de una iglesia, Jesús en el Huerto de los Olivos, que está detrás de la municipalidad de Olivos. A los 9 años tocaba en la radio y era solicitado por los músicos grandes, y a los 12 participé de la grabación de un chamamé de mi papá que se llamaba “La torcaza”. Hoy escucho las grabaciones y me parece que tocaba como un hombre grande, no porque sea algún genio ni nada, sino que seguramente ya tenía esa habilidad. Es como los chicos que agarran la pelota y hacen maravillas, mientras que otros chicos con la misma formación y la misma edad no lo hacen. Pero, ¿quién le enseñó a Maradona a jugar, a Hugo Díaz a tocar la armónica y a Jaime Torres a tocar su charango? No hay profesor de música ni escuela que enseñe ese instrumento. Hasta hoy, se aprende con el tío, el abuelo, el papá y el vecino de al lado.
–¿Se nace músico, no se hace?
–Pienso que los seres humanos, todas las personas que nacemos en este mundo, en este planeta, tenemos algo para hacer, algo para cumplir. Y no lo hacemos de manera banal. Yo nací para ser músico y con la música expreso todo, alegrías, tristezas. Veo lo que veo y trato de traducirlo en mis melodías.
–¿No sentís a veces que la música se banaliza en nombre del éxito?
–Nunca pensé en convertirme en un hombre rico en dinero, nunca lo tuve en mi cabeza. Sí me ofrecieron plata para no tocar como toco hoy. Se me ocurre que lo ofrecieron para hacerme un bien: “¡Pobre tipo Este que no vende un disco!” Pero no acepté porque me ofrecieron tocar como a mí no me gustó nunca tocar. Considero que la música, todas las músicas, pertenecen a la cultura, a gente que sufre mucho cuando ve que sus músicas son banalizadas. A mí me da mucho placer escuchar la música clásica en un violín de violinistas rusos, pero también me da placer escuchar las emociones que traduce un violinista wichi que toca con su violín de lata y de una sola cuerda. ¿O es que esos hombres no tienen sentimientos como para poder traducirlos?
–Durante los últimos meses estuviste tocando mucho en el país.
–Sí. Cada vez que vengo a Buenos Aires me asocian a este lugar, el Torcuato Tasso. La gente está acostumbrada a venir, encontré gente que me sigue, un público heterogéneo, señores y señoras mayores, jóvenes y muy jovencitas que de repente pueden escuchar la música que hago sin parecerme extraño que vengan y se queden. Hay chicos que les gusta el rock y escuchan otras músicas que son las que corresponden a su edad, pero le dicen al papá que quieren venir para estar acá. Todas esas cosas me provocan dos cosas: placer y responsabilidad. Frente a eso tengo una responsabilidad de hombre grande que tiene contacto con ese chico.
–Sos consciente de las emociones que provocás y lo que significás para varias generaciones.
–No lo pienso, lo sé. Pero no lo pienso. Siempre le escapé a la vanidad. A veces es bueno no saberlo, o mejor dicho, no pensarlo nunca. Nunca fui vanidoso y nunca tuve envidia. Me parece hermoso que alguien joven, o no tanto, pueda tener su momento de alegría y felicidad para él y su familia. Y siempre aplaudo al otro colega. Ser artista es una gran responsabilidad. Yo les digo a los chicos que traten de hablar bien, que se instruyan, aprendan, tengan modales correctos. El músico es una persona que está expuesta en el escenario, así que vístase bien para estar en el escenario, no se ponga lo peor que tiene, póngase lo mejor porque es como cuando uno va a un cumpleaños o a una fiesta. Es la fiesta de los que vienen a verte, entonces no mostrés una torta sucia y fea, mostrá la mejor torta.
Fuente: El Argentino
Termas del Foro
10/01/2014 08:49:45
10/01/2014 08:21:56
10/01/2014 00:46:00
Ultimas Entrevistas
23/07/2023 18:51:00
10/07/2023 20:51:00
06/07/2023 17:35:00
Ultimas Noticias
02/11/2025 23:36:00
23/10/2025 21:35:00
12/10/2025 23:39:00
Datos de contacto

www.corrienteschamame.com
San Lorenzo 1788
3400 Corrientes,
(+54) 0379 4425938 / 0379-154803722
corrienteschamame@gmail.com






